
En Moscú, las puertas se abren hacia afuera. Cuesta acostumbrarse. Nosotros tenemos un movimiento casi automático: metes la llave en la cerradura y empujas. Acá es todo lo contrario.
Los tomacorrientes solo aceptan enchufes de punta redonda. La mayoría de los visitantes se encuentra con esa dificultad para cargar la batería de sus celulares. Un adaptador cuesta un dólar. El precio no es para preocuparse.
El pan que te ponen en los restaurantes -cuando se sientan dos o más personas- es del tamaño de las cachangas que se venden en Perú.
Para redondear las diferencias, nosotros amamos el fútbol y los rusos no viven con pasión su Mundial. En eso se parecen a los norteamericanos. Algunos se emocionan, sacan sus banderas, no hay gente amontonada en los restaurantes viendo o gritando goles.
La fiesta la ponen los extranjeros, nosotros somos los bulleros, los que alborotamos las calles. Los dueños de casa son buenos anfitriones, te saludan siempre con una sonrisa. Si no fuera por el idioma, nos sentiríamos más locales de lo que ya somos.








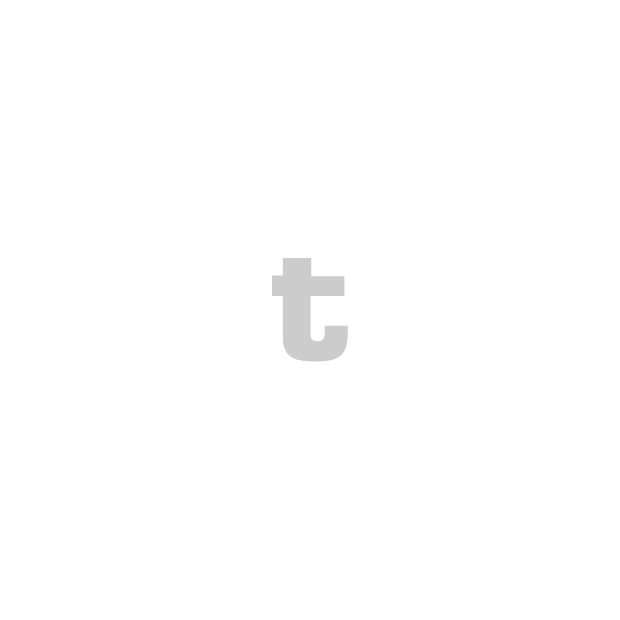
![Jefferson Farfán recordó puñete de hincha que ‘lo durmió’ y desató su furia [VIDEO]](https://trome.com/resizer/v2/4NRH2BBLA5FMPEIOAUTYYZOSMM.jpg?auth=831d0bbc4693e90f620fa1140a97e09220c6205e836893a821ccf5d095419cd7&width=465&quality=75&smart=true)


